Partituras
Desde el Neolítico, con la aparición de la agricultura y el establecimiento de las primeras comunidades humanas sedentarias, hasta nuestros [...]
5 diciembre, 2017
por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog
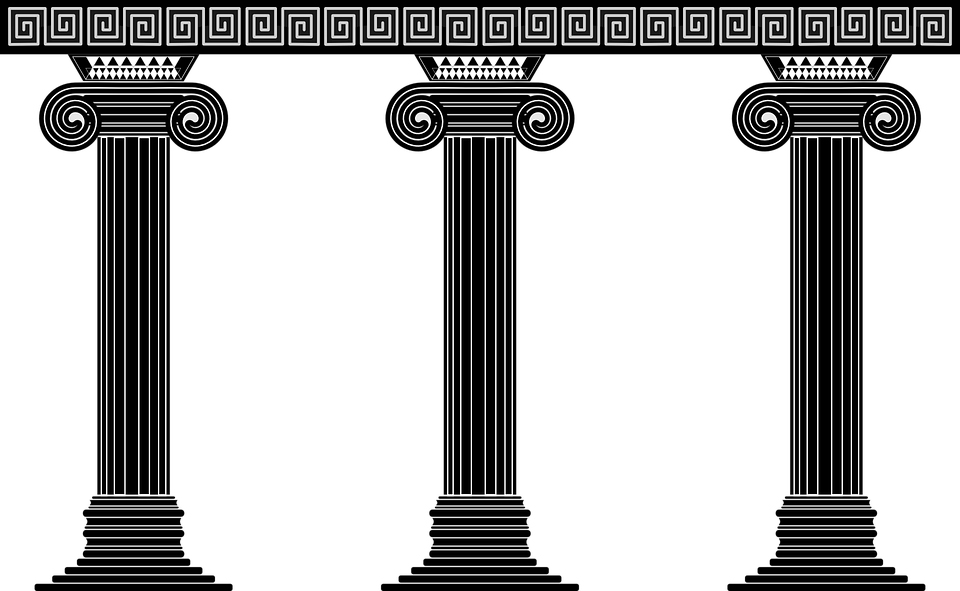
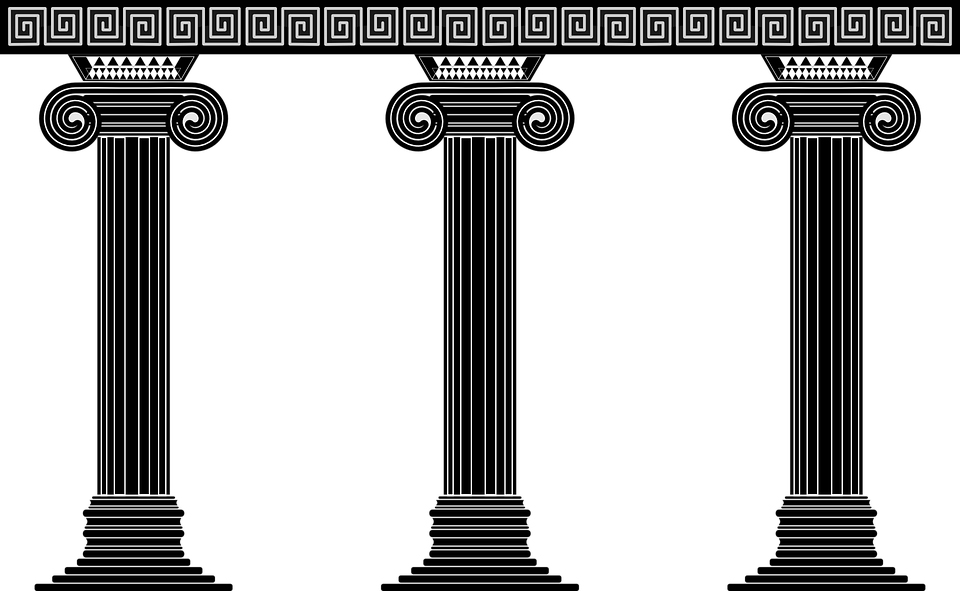
a.
Arquitectura es el tipo de palabra sujeta a tantas interpretaciones, en tantos niveles, que finamente no tiene sentido fuera de contexto. Eso lo escribió en uno de sus libros Herbert Muschamp, quien fuera el crítico de arquitectura del New York Times desde 1992 hasta el 2004. Que la arquitectura sea el tipo de palabra sujeta a tantas interpretaciones que no tiene sentido fuera de contexto parece, finalmente, no decir más que arquitectura es una palabra sin un sentido preciso, como muchas otras palabras: arte, verdad, justicia. O tiempo. O espacio. Aunque acaso sólo los arquitectos lleguen a pensar que la arquitectura tiene la misma riqueza y complejidad semánticas que las grandes palabras del pensamiento occidental. Muschamp era arquitecto. En ese mismo texto, Muschamp no se definió como crítico sino como un arquitecto que no ha diseñado ni construido ningún edificio ni tenía la intención de hacerlo. Presentándose como arquitecto definía la arquitectura de una manera distinta a como la entendían muchos arquitectos, incluso algunos que tampoco construían pero sí diseñaban. Muschamp no. Muschamp escribía y escribía fundamentalmente eso que se llama crítica, aunque el libro en que se presenta como arquitecto no es de crítica, en el sentido más convencional que le damos al término cuando pensamos en el crítico de arquitectura del New York Times. Será que en la modernidad la crítica ocupa en la producción artística el lugar que antes ocupó la belleza.
b.
Arthur Rimbaud nació en 1854 —93 años antes que Muschamp— y a los 19 publicó Una temporada en el infierno, donde escribió: Una noche, senté a la belleza sobre mis rodillas. Y la encontré amarga. Y la injurié. Belleza puede ser una de esas palabras, como según Muschamp es arquitectura, cuyo sentido depende del contexto en el que se dice. Así, aunque parezca que nos entendemos si decimos que la arquitectura es una de las Bellas Artes y que la belleza es importante al pensar en una obra arquitectónica —lo es—, parece claro que son muy distintas la idea de la belleza como armonía y proporción que la de una belleza sublime y abrumadora o, incluso, de una que se pueda encontrar amarga, pero bella aun, e injuriar. Y distinto a otra idea de belleza, acaso de ambiciones más modestas y alcanzables, que no parece resultado necesariamente ni del talento ni del genio sino de un esfuerzo mesurado y calibrado. Asunto de composición, pues.
c.
Jean Nicolas Louis Durand nació prácticamente un siglo antes que Rimbaud, en 1760. Hijo de zapatero, trabajó como dibujante para Étienne Louis Boullée —ese arquitecto que obsesiona a Stourley Kracklite, el protagonista de La panza de un arquitecto. Después Durand enseñó en la Escuela Politécnica, ahí donde la arquitectura no se pensaba como una de las Bellas Artes sino sólo como otra de las técnicas —aunque hay que reconocer que en el nombre, la arquitectura, esa palabra que no tiene sentido fuera de contexto, ya lleva la marca de la técnica. Durand publicó en 1801 su Recuento y comparación de edificios de todo tipo, antiguos y modernos, utilizando el dibujo técnico como un instrumento de análisis y comparación histórica, y cuatro años después sus Lecciones de arquitectura. Durand no le daba tantas vueltas a la idea de arquitectura. Escribió que la arquitectura tiene por objeto la composición y la ejecución tanto de edificios públicos como particulares. La definición elemental responde a un objetivo claro: los destinatarios de sus ideas. Pensaba que los arquitectos no son los únicos que construyen edificios. Y tal vez también pensó que componer —poner en conjunto una cosa junto a otra hasta ejecutar un edificio— debía ser resultado de una concepción clara, lógica y racional, reforzando la idea de las Artes del diseño —término este, diseño, que cuando lo utilizó Giorgio Vasari en el siglo XVI significaba literalmente dibujo: las artes que, para realizarse, primero se dibujan.
d.
Charles Eames nación en 1907 y también estudió arquitectura, aunque decía que su vocación era la de ser payaso en un circo. Junto con Ray Berenice Alexandra Kaiser, mejor conocida como Ray Eames, diseñó algunos de los muebles más notables de la segunda mitad del siglo XX, algunas casas y montajes de exposiciones y de películas documentales. En 1972, madame L’Amic, del Museo de Artes Decorativas de París, lo entrevistó sobre sus ideas acerca del diseño. La definición que dio Eames es cercana a lo que propuso Durand para la arquitectura: se puede describir al diseño como un plan para arreglar elementos para cumplir con un propósito particular. Aunque plan para arreglar nos parece hoy incluso menos rimbombante que composición, en ambos casos, pensando en la arquitectura, parece que empieza a contar más el espacio organizado que los muros que lo organizan y ese espacio organizado no se refiere sólo a las tres dimensiones que ocupan nuestros cuerpos.
e.
Vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse, escribió Georges Perec en su clásico libro Especies de espacios. No importa qué tan bello sea, cuán bien compuesta esté su planta o arreglados sus elementos, no hay un espacio, un bello espacio, un bello espacio alrededor, un bello espacio alrededor de nosotros, dice Perec, hay, eso sí, cantidad de pequeños trozos de espacios que se tuercen y hacen que en la noche, cuando nos levantamos a oscuras, tropecemos con cualquier cosa —el espacio, ¿es una cosa? Por su parte el filósofo inglés Roger Scruton escribió que la arquitectura o, más bien, la experiencia de la arquitectura no puede reducirse a la experiencia del espacio y para probarlo mediante una reducción al absurdo acaso un tanto absurda dice que el desierto sería la experiencia total de todos los espacios en uno —el desierto es un laberinto, porque ahí tampoco sabes a dónde ir, pensaba Borges. El espacio, hoy —dice Koohlaas— es basura —como si cantara Alaska—, sin forma definida —eso es Mecano— o definible desde la arquitectura.
f.
Horatio Greenough nació en Boston en 1805 —el mismo año en que Durand publicaba sus Lecciones para instruir a cualquiera que quisiera o tuviera que construir a componer un plano y arreglar el espacio dándole forma. Estudió en Harvard e inventó un microscopio estereoscópico que aun se utiliza, pero su vocación fue de escultor. Realizó una escultura de Washington en toga romana y con peluca, presumiendo musculatura de modelo de Abercrombie & Fitch que probablemente no gozara el primer presidente de los Estados Unidos quien, en la efigie, señala con el índice de la mano derecha al cielo mientras que con la izquierda ofrece la empuñadura de una espada, símbolo, dicen, de que el poder se lo debe y devuelve al pueblo. Greenough también daba conferencias hablando de arte y arquitectura, y pese a su gusto neoclásico explicaba que la forma dependía, como en los órganos de un ser vivo, de la función. Se anticipó en eso a lo que después explicaría un arquitecto, nacido también en Boston 51 años después de Greenough pero famoso por su trabajo en Chicago, Louis Sullivan y que se resume en la famosa frase la forma sigue a la función. Si la forma no sigue a la función, pensaron varias generaciones de arquitectos, no será otra cosa que puro gesto. ¿Pero qué es un gesto?
g.
El arquitecto Federico Soriano dedica uno de los capítulos de su libro Sin_tesis al gesto o, más bien, contra el gesto, rechazando la idea de una arquitectura que gesticula en vano y que responde sólo a la expresión individual: el proyecto arquitectónico no requiere de gestos o sentimientos personales, dice. Pero no hay la menor duda de que en el mundo hay muchos menos gestos que individuos, como escribió Milan Kundera en La inmortalidad. Kundera agrega que esta comprobación nos lleva a una conclusión sorprendente: el gesto es más individual que el individuo. Por eso tal vez podamos decir con Ludwig Wittgenstein, el filósofo y arquitecto de ocasión vienés, que la arquitectura es un gesto. Pero Wittgenstein agrega que no todo movimiento adecuado del cuerpo es un gesto, como tampoco cualquier edificio adecuado es arquitectura y con eso volvemos de nuevo el problema. Wittgenstein nos pide también recordar la impresión que deja la buena arquitectura: expresa un pensamiento. Se antojaría seguirla con un gesto. Mira —dice la mano que con el gesto quiere expresar la fuerza que generó la forma—, piensa. En un gesto se revela, pues, la historia de una forma.
h.
En una de sus Tesis de filosofía de la historia, Walter Benjamin escribe que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Y en otra dice que articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido» sino adueñarse del recuerdo. Eso remata con algo que afirma más adelante, que la historia es objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío, sino por un tiempo pleno, «tiempo-ahora». La historia siempre se cuenta en presente. Eso habían olvidado, parece, los profesores de arquitectura en las academias de Bellas Artes —por eso tuvieron que mostrarles que la belleza podía ser amarga e incluso insípida. Pero tampoco parecen haberlo pensado lo suficiente los fundadores de las vanguardias arquitectónicas del siglo XX que, como se dice, tiraron al niño con el agua sucia y la bañera de paso. Que la historia se cuente en presente quiere decir, tal vez, como pensaron los biólogos y naturalistas de finales del XIX, que a toda filogénesis corresponde una ontogénesis, y viceversa. O que, parafraseando a Gaudí, la originalidad de una idea siempre juega entre el olvido y el retorno del origen.
i.
Tener una idea es muy difícil. Eso pensaba Gilles Deleuze, que tuvo varias, pero no lo decía con presunción, aunque agregara que hay gente que vive toda su vida sin haber tenido una idea —aclarando que no por ello son despreciables en modo alguno, lo que aquellos sin ideas debemos agradecer. En todos los dominios tener una idea es algo raro, y no obstante tener una idea es una fiesta, agrega el filósofo. Entre arquitectos —y también entre todos aquellos que adornan su quehacer adjetivándolo como creativo— se presumen las ideas como si abundaran y también como si fueran necesarias para la buena arquitectura. Así como Deleuze afirmó que hay buenas películas o buenos libros que no contienen ni resultan de una sola nueva idea, así también hay buena arquitectura sin nuevas ideas. O con ideas prestadas, que es lo mismo y no tiene nada de malo. Wright y Mies tuvieron un par de ideas. Le Corbusier, para impresionar, supongo, desplegó una idea en cinco puntos —aunque tuvo otras y eso era parte de su juego.
j.
La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz del sol. Es una de las frases más conocidas de Le Corbusier pero realmente no dice mucho. Dice menos que aquello de que arquitectura, la palabra, no dice nada o sólo dice dependiendo del contexto y dice menos que lo de que la arquitectura es un gesto. Dice menos también que lo de los cinco puntos que, insisto, son una sola idea: la arquitectura no toca el suelo y por eso tiene planta libre, levantándose en pilotes y exhibiendo que sus fachadas no cargan cortándolas horizontalmente con ventanas y deteniéndolas al llegar a la terraza con que repone el suelo que no toca pero al que hace sombra el edificio. En la frase célebre el juego es una alegoría; en los cinco puntos el juego es un juego, con elementos y reglas, un juego que hace cosas dependiendo de cómo y dónde se juegue. Ese es su potencial.
k.
Letra difícil, aunque no tanto para la arquitectura. Hay edificios como el kiosko y ciudades como Kioto. Y hay arquitectos: Khan o Koolhaas entre los más famosos. Y está Kafka y con Kafka, K. K es uno de esos libros de Roberto Calasso que es mejor no intentar resumir ni contar. Pero habla de K. El mismo —¿los mismos?— de Kafka. Ahí, entre otras muchas cosas, Calasso dice que K es la potencialidad misma y que K es la forma de lo que acontece. Lo dice en párrafos distintos pero si tomamos a K como la incógnita y despejamos las ecuaciones resulta que la potencialidad misma es la forma de lo que acontece. Es una fórmula compleja. Por un lado está la idea de potencialidad, que Giorgio Agamben explica, recurriendo a Bartleby —el personaje de Melville, el escritor que Borges calificó como precursor de Kafka—, quien a toda petición respondía diciendo preferiría no hacerlo. Agamben dice que la potencialidad se muestra en un arquitecto que pudiendo hacer algo decide no hacerlo. Por otro lado la forma, pero no de cualquier cosa, sino de lo que acontece, de lo que llega, de lo que sucede. O, como dijo el arquitecto Bernard Tschumi para despojarse de la idea de programa que había sustituido a la idea de función —aquella a la que sigue la forma—: evento. Cuestión de formas y de lenguaje.
l.
Omar Calabrese, semiólogo italiano que no nació en Calabria sino en Florencia, habló, cuando todos hablaban de lo posmoderno, del neobarroco, que vendría a ser su versión de lo posmoderno. En el neobarroco, como en el barroco, las formas se transforman y se deforman con mayor velocidad que en los periodos clásicos —o modernos— donde se privilegia la pureza y la estabilidad. Calabrese usa como una de tantas imágenes de lo neobarroco a los monstruos, que lo son no por su forma —no por deformes y ni siquiera por informes— sino por sus transformaciones imparables. Una forma monstruosa sería aquella que no puedes seguir con un gesto porque jamás acabas. Aunque, según Calabrese, es el lenguaje verbal el que normalmente permite estabilizar cualquier forma. De eso se enteran los arquitectos cuando creen haber inventado una forma inédita —basada en su respectiva nueva idea— y descubren que la forma se estabiliza gracias a la sabiduría del lenguaje (y de la gente): la lavadora, el pantalón, el dorito o el escusado, son nombres que definen —en todo sentido— a edificios que quisieron pasar con su forma inconforme a la historia de la Arquitectura, con mayúscula.
m.
Según el filósofo Xavier Rubert de Ventós, toda mayúscula es un atentado contra el medio en que se produce: la Industria o la Ciudad contaminan el medio físico como el Saber, la Cultura o la Verdad contaminan el medio intelectual. Adolf Loos, el arquitecto vienés que decretó que el ornamento era delito, no por mero gusto por las formas puras sino con argumentos que pueden explicarse también desde la economía y la ética, editó una revista de la que era único colaborador y que se llamó Das andere: lo otro, con el subtítulo una revista para la introducción de la cultura occidental en Austria. Además de escribir de ropa y de calzado, de muebles y de objetos, Loos, para demostrar en la práctica su aversión al ornamento, entendido como un suplemento, un gasto y un desgaste más que un gesto, tuvo la idea de no escribir todos los sustantivos con mayúsculas, como exige la lengua alemana. Siguiendo a Loos, hoy podemos realizar un simple análisis entre grafológico y tipográfico a cualquier arquitecto y conocer su posición respecto al ornamento al ver si escribe arquitectura o arquitecto siempre con mayúscula, sin importar el contexto. Eso es algo nuevo.
n.
Muchos arquitectos —muchos artistas, inventores y diseñadores también— buscan lo nuevo. El filósofo Boris Groys dice que preguntar por lo nuevo es lo mismo que preguntar por el valor: ¿por qué aspiramos en absoluto a decir algo, a escribir, a pintar o a componer algo que antes no existía? ¿De dónde proviene la fe en el valor de la propia innovación cultural? El mismo Groys dice que lo nuevo se hace no sólo deseable sino posible cuando los valores antiguos pueden conservarse, cuando se archivan y, en esa medida, se los protege del paso del tiempo. Por otra parte, si le hacemos caso a Paul Valery, resulta que cualquier gran novedad en un orden se consigue mediante la intrusión de medios y nociones que no estaban previstos en él, pero si atendemos a lo que dijo Eugenio Trías, pensaremos que la novedad no se soporta y por eso siempre la revestimos a tiempo de signos familiares. El hecho es que, en arquitectura y no sólo ahí, esa relación entre la historia y sus formas, entre el archivo y lo nuevo, entre lo conocido y lo desconocido, determinan el tipo de objeto que resultan de cada proyecto.
o.
Primero el objeto. Pero antes volvamos a la arquitectura, como palabra. Como palabras, arquitecto antecede a arquitectura. Arquitecto, en griego, es el primero, el jefe de los constructores; arquitectura, es la versión latina para nombrar lo que hace el arquitecto —pero lo que hace el arquitecto lo puede hacer cualquiera, pensó Durand. También podríamos imaginar una etimología ficticia para arquitectura, con las mismas raíces: arché, principio o primera y original, y techné, producir, hacer. La arquitectura sería la architécnica: la primera técnica o la original. Pensado así —y también de otras maneras— un edificio es simplemente un objeto técnico. Gilbert Simondon, filósofo francés que fue profesor de Deleuze, dice en su libro Del modo de ser de los objetos técnicos, que el objeto técnico está sometido a una génesis, pero resulta difícil definir la génesis de cada objeto técnico pues su individualidad se modifica en el curso de la misma. Lo que Simondon plantea es que un objeto técnico no es un objeto aislado sino parte de un proceso que incluye una serie de objetos técnicos, pero que ese proceso no se determina —no se vuelve consistente— sino en el proceso en que el objeto mismo se vuelve un objeto aislado —se individualiza, en sus términos. Podríamos intentar aplicar la frase de Simondon directamente a la arquitectura diciendo que un objeto arquitectónico está sometido a una génesis, pero resulta difícil definir la génesis de cada objeto arquitectónico pues su individualidad se modifica en el curso de la misma. La génesis del proyecto arquitectónico es lo que a veces llamamos proyecto.
p.
En arquitectura la idea de proyecto tiene un doble sentido. Nombramos proyecto a un proceso de concepción y desarrollo que tiene como resultado algo que también calificamos como proyecto. Con el término proyecto designamos, pues, la formación y la forma, la producción y el producto, la hechura y el hecho. El proyecto contiene, padece o, más bien, explota un enredo temporal. Georges Bataille decía que todo proyecto implica una negación del tiempo: no podemos formar un proyecto sin que ese proyecto suponga una puesta en marcha de una cantidad de ciclos de acción que creemos poder realizar porque ya lo hemos realizado. En su relación con el tiempo el proyecto tiene también algo de invento, palabra que etimológicamente es cercana a evento: lo que viene, lo que sucede. El invento es la forma de lo que acontece. En retórica inventio es un hallazgo, un encuentro. Por eso no se inventa de la nada y no se inventa sin preguntarse qué es eso que viene.
q.
Otro truco: qué como K. En su libro ¿Qué es un autor?, Michel Foucault se pregunta, de paso y porque una pregunta acompaña a la otra, ¿qué es una obra? ¿Qué es esa curiosa unidad que se designa con el nombre de obra? Curiosa unidad porque ya vimos que, en el caso de la arquitectura, un objeto no viene solo, de la nada, sino acompañado, con sus historias a cuestas. Foucault afirma que la palabra obra y la individualidad que designa son, probablemente, tan problemáticas como la individualidad del autor. Ese es el problema. (Y problema debiera haber sido la p, que lo es de cierto modo, etimológico: las dos palabras comparten el mismo sentido: lanzar o poner delante.) El gesto es más individual que el individuo, dijo Kundera, y ni el autor ni la obra son individuales, dice Foucault. Un manojo, un racimo de gestos apropiados, repetidos por un autor que se imagina único, suelto, para producir una obra que supone única, inigualable.
r.
Según Eugenio Trías, la repetición deja de ser mecánica si al repetir se excede lo que se repite. Toda obra, al menos toda obra arquitectónica, repite gestos que tienen su propia historia, más individual que la historia de las obras que atraviesan y de los autores que los usan. Pero el exceso del que habla Trías no ha de entenderse como excesivo: una gesticulación manierista —porque eso en principio no nos gusta (gusto en la g en vez de gesto, también). Y que sólo sea cuestión de gusto es algo sobre lo que, en general, los arquitectos preferimos guardar silencio.
s.
Tras disculparse por su inglés, Luis Barragán dejó que Edmundo O’Gorman leyera su discurso de aceptación del premio Pritzker. Cinco veces nombra al silencio. En proporción alarmante han desaparecido en las publicaciones dedicadas a la arquitectura las palabras belleza, inspiración, embrujo, magia, sortilegio, encantamiento y también las de serenidad, silencio, intimidad y asombro. Esa es la primera. La segunda vez dice que en sus jardines y en sus casas siempre procuró que reinara el plácido murmullo del silencio y la tercera, que en sus fuentes canta el silencio. Pero John Cage —el que compuso 4:33 de silencio— dice, en cambio, que de hecho, cualquier cosa que hagamos para conseguir el silencio, no lo logramos. El silencio de Barragán es, pues, pura teoría.
t.
Que sea un silencio teórico no lo descalifica. Al contrario. Lo pone a prueba. Paul Valery —que también trató de arquitectura en su fingido diálogo platónico Eupalinos— dice, al hablar del método de Leonardo da Vinci, que una teoría sólo vale por sus desarrollos lógicos y experimentales. Words, words, words. Pero las palabras también pueden ser (¿hacer?) arquitectura —que es una palabra sin un sentido preciso fuera de contexto (contexto, otra palabra para la c)— o eso sugirió Muschamp. La diferencia entre una palabra y otra puede tener, de hecho, un peso específico arquitectónico. No confundir columna con pilastra, por ejemplo, aunque esa es una precisión que acaso sólo interesa al especialista. No confundir ciudad con urbe, eso es más grave.
u.
Ciudad y urbe no eran palabras sinónimas entre los antiguos, según escribió Fustel de Coulanges en su libro La ciudad antigua. Para los romanos, dice, la ciudad era la asociación religiosa de la gente y la urbe el recinto de aquella asociación. Contrario a lo que hoy supondríamos, según Fustel de Coulanges la primera lleva tiempo en fundarse: es la construcción de una comunidad, mientras la segunda, se establece en el acto —aunque luego crezca y se transforme. El problema de confundir una cosa con otra, la ciudad con la urbe, es que se confunde también la manera de actuar con cada una. En algunos casos verbalizar las diferencias tiene peso arquitectónico.
v.
Eso es lo que plantea Kenya Hara, diseñador y director creativo de Muji, al decir que verbalizar el diseño es otro acto de diseño. Hay que entender entonces lo que arquitectos y diseñadores dicen o escriben sobre su obra como parte de su obra. No se trata sólo de explicaciones —que pueden serlo— sino de proposiciones e incluso de composiciones. No en el sentido literario, tal vez, sino en el de que eso también es parte de su trabajo.
w.
Words, words, words fue un truco, doble. Incluyó aquí, también, a Shakespeare, sin nombrarlo hasta ahora y sentó precedente para una palabra en inglés. Work comes from work, dijo Richard Serra. La traducción es complicada. La obra viene del trabajo. La obra viene de otra obra. El trabajo engendra más trabajo. Pero la traducción no es una u otra. Todas juntas, pues. El trabajo es la marca de la obra.
x.
Última trampa. No hay x. O la x es sólo su forma, el tache, no la letra sin la marca. Es la [x] lo que hace el territorio, según escribieron Gilles Deleuze y Felix Guattari en sus Mil mesetas. No la x del pirata en el mapa —hay que evitar confundir el mapa y el territorio— sino la piedra en el camino o sobre el entierro —el pirata generalmente no ponía una piedra sobre el tesoro enterrado, para eso el mapa. La piedra se pone sobre la tumba —aunque a veces la tumba sea el tesoro: Tutankamón o El bueno, el malo y el feo. Michel Serres, otro filósofo francés, se pregunta al respecto si es el cuerpo o la piedra lo que hace la tumba. Una tumba sin marca que la remarque en el territorio y en la memoria no es tumba aunque haya un cuerpo —o cientos, como en este país convertido en una gigantesca fosa común. La piedra es lo que hace posible decir aquí yace, y establece una diferencia radical en el uso del suelo y en la memoria del territorio. Principios de la arquitectura. Aquí yace, ¿quién? El nombre no es lo de menos. Yo. Otro.
y.
Es la revelación del poeta como vidente, del joven terrible que nos dijo yo es otro. La individualidad es siempre un artificio —una obra— o un truco. A veces una trampa. (Hay autores que se quedan atrapados en su obra incluso si su obra es su propio personaje). Así, yo y otro se encuentran, en tercera persona, en una zona vaga, indefinida.
z.
Por supuesto, la zona en sí es invisible. Lo escribió la crítica y teórica de arte Rosalynd Krauss al hablar, entre otras cosas, de la obra de Gordon Matta-Clark. No de su anarquitectura —los edificios perforados— sino de aquellos terrenos residuales en Nueva York, inútiles para construir nada, que compró y cuya compra, situación y dimensiones registró, sacándolos definitivamente del sistema económico que los había marginado e insertándolos en una economía distinta, la del arte. ¿Qué fue esa obra? ¿Una demostración de que un papel, un dibujo, un acta notarial, una fotografía, pueden hacer lo que la piedra en el camino o sobre la tumba? Eso es arquitectura. Una zona invisible que se hace visible, que de indiferente pasa a ser diferente. Mediante gestos. Con muros, pisos, techos y luego puertas y ventanas o con marcas en el mapa y en el territorio. Usando dibujos o fotografías. O, también, a veces, sólo con palabras. Eso también es arquitectura. La arquitectura y las letras.
Desde el Neolítico, con la aparición de la agricultura y el establecimiento de las primeras comunidades humanas sedentarias, hasta nuestros [...]
La potencial actualidad de la Bauhaus reside en el ideal no cumplido de transformar al mundo cosa por cosa y [...]